El escritor Manuel Vilas recuerda como su padre cogía el teléfono, aún en bata, porque entonces, y a pesar de que las viviendas fueran humildes, con pasillo estrecho y estufa de leña, los padres llevaban batas lánguidas de seda o de boatiné color granate con sus iniciales en el bolsillo, sin importar la alcurnia, ya que en las clases modestas siempre se bordó la ropa de cama e incluso la lencería. Nuestros padres se ataban el batín con un cinturón que les confería un aire de película americana. Y sabían sostener el auricular color marfil con alegría y suspense. Manuel Vilas –varias semanas en el número uno de los más vendidos con su Ordesa (Alfaguara)– echa de menos al suyo, y, al igual que tantos hijos, no pasa un día sin recordarle. Después del ahogo del duelo, de las escasas fotos que el escritor conserva, de los recuerdos que borbotean en forma de vínculo, sigue preguntándose por qué su padre nunca le dijo “te quiero”.
Yo tampoco lo recuerdo. Un viejo pudor contagiado, parecido a un virus ancestral, acartonaba toda muestra de cariño. Entonces, la mayoría de las familias españolas no se estrujaban; era un legado propio de una sociedad inmadura que había acusado una larga represión. Richard Ford, en Entre ellos (Anagrama), recuerda al suyo; lo ve “como un hombre grande y sonriente que está en el otro lado de una barrera hecha de aire, y que me mira, y que posiblemente me busca, y me reconoce como su hijo, pero que nunca se acerca lo bastante para que yo pueda tocarle”. Padres que apenas nos abrazaban, que nos querían en su mudez y su sobriedad, padres cuyas vidas corrientes, ya las narren Vilas o Ford, Juanjo Millás, Marcos Giralt Torrente, Zoé Valdés o Siri Hustvedt, se han convertido en literatura.
Y ahora veo a esos otros padres que no serán recordados por sus hijos, condenados a soportar el hecho antinatural de que sus vástagos desaparezcan antes que quienes lo engendraron. Ahí están el padre de Diana Quer, el de Mari Luz Cortés, el de Marta del Castillo, paseando su tristeza por platós manifestaciones y en el Congreso, ilustrando el peor de los vacíos: el abismo de enterrar a un hijo tras una muerte violenta. Empapados en dolor, sólo les queda una misión que les mantiene de pie: que nadie vuelva a sufrir como sus pequeños, que sus verdugos se pudran entre rejas. ¿Cómo no vamos a entender su dolor, incluso su empeño? Acostumbra a ser más comprensible que el papel de algunos políticos capaces de disputarse votos en medio de la tragedia. Quienes dicen defender la Constitución por encima de todo se olvidan el artículo 25.2 que orienta la privación de la libertad hacia la reinserción social. La pregunta incómoda sería: ¿y qué hacemos con los no reinsertables?
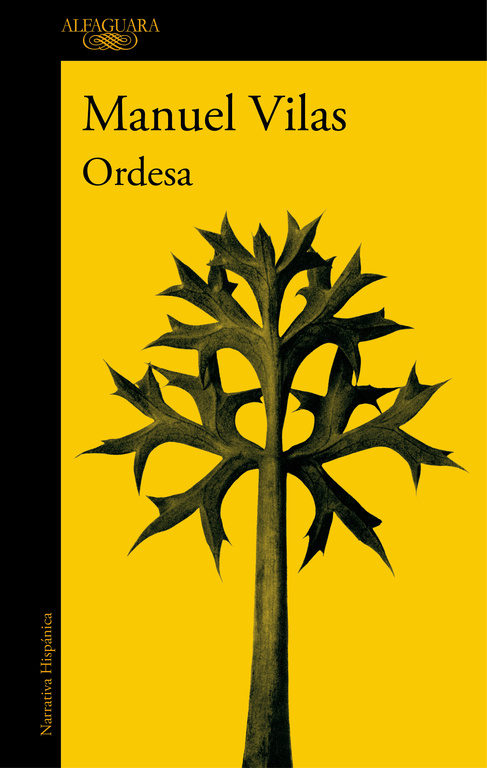
Resulta una ironía que acaso todos a nuestra vez seamos no reinsertables en ese mundo al que aspiramos, por el que incluso trabajamos y pagamos el precio de la mella definitiva a nuestras ilusiones más atesoradas.