Sí, en la España del 2018 no sólo se incita a odiar a quien piensa diferente, sino que se le odia. Con la rabia clavada entre los dientes, porque en esas cavidades donde apenas entra el palillo, se ensaliva el mal. Tanto es así que los feroces haters emanan un aliento fétido, esa halitosis propia de los estómagos vacíos que sólo serán saciados con veneno. En la España del 2018, con la grave crisis entre España y Catalunya de telón de fondo, se insulta a la ligera con palabras vejatorias de honda dimensión, como fascista o traidor.
A mí me han llamado xenófoba catalana y supremacista, una triste anécdota. Porque muchos de mis colegas han recibido gravísimos ataques verbales, burlas y mofas, e incluso les han escupido por la calle porque representan y ponen cara a la opción diferente a la suya. Las amenazas de muerte a Albert Rivera desgraciadamente no son novedad. La noticia es que se detenga al individuo que las ha proferido. Que se tome en serio este albañal. Una corriente infecta que no sólo acalla el diálogo, sino que corrompe ese bien común por el cual generaciones eternas siguen luchando llamado libertad de expresión. Además de barrer de un plumazo valores como el respeto y la urbanidad. La fractura empieza a supurar, y se convierte en enemigo mortal a quien está enfrente.
En las tertulias de radio o televisión hay bronca; no sólo se polariza, se choca frontalmente: eres de un bando o del otro, malo o bueno. Pocos escuchan, ya están entrenando mentalmente la manera de desacreditar al que habla porque sostiene lo contrario que ellos.
En el plató de Espejo público, el día de la constitución de la Mesa del Parlament, me sentí por primera vez humorista. Cada vez que abría la boca, sin ninguna otra proclama que la de celebrar que se reanudara la vida parlamentaria en Catalunya, algunos contertulios se choteaban. En parte, me sentí afortunada de divertirlos, aunque en verdad aquello resultaba una representación más de la actual relación entre España y Catalunya: un enconamiento irracional que pretende herir, noquear. Un narcisismo extremo que sobrevalora una identidad por encima de la otra: ahí está la sed feroz del opinador que insta a insultar al veterano periodista o la amarga bilis de quien le desea una violación en grupo a una política. Campan a sus anchas, sin sentido de la elegancia ni vergüenza ajena, porque no han encontrado resistencia.
El insulto se ha convertido en herramienta de relación social válida y aceptada. Una forma de violencia amplificada por las redes, igual que las fieras hambrientas en el circo romano. Pero no basta la profilaxis que todos practicamos ante el asunto. Si siguen quedando impunes el insulto y la amenaza, no sólo resultará una prueba de la dejadez propia de una sociedad convulsa que ha roto el principio de
la convivencia. Significará su propia dimisión.
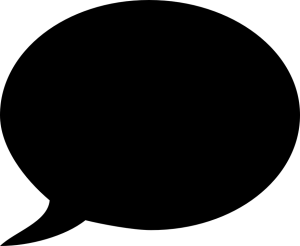
Terrible y triste
Ante estos casos , recomiendo, en la medida de lo posible, practicar la ecuanimidad y la mente inafectada, aunque también es cierto que a veces resulta muy complicado mantener la calma y el discurso racional por lo visceral del tema y es fácil caer en el sarcasmo y la descalificación.