El mundo de afuera ha atravesado la pantalla y se ha metido dentro de nuestros teléfonos. Por eso los miramos una media de ciento cincuenta veces al día, agitados por un nervio que nos impide desconectarlos y hace muy difícil separarnos de ellos, igual que los amantes compulsivos. Cuando se extravía, nos sentimos torpes y desterrados de la realidad, incapaces de seguir su ritmo. Lo buscamos con histeria en el bolso hasta que palpamos su carcasa a oscuras y la calma regresa a nuestro espíritu. Porque el móvil ejerce de prótesis vital: en él atesoramos nuestro universo particular, desconectamos la alarma de casa y calculamos nuestro azúcar en sangre. Su presencia ha dejado de ser invasiva para acabar demostrando que la virtualidad es la auténtica naturaleza de nuestra sociedad. Y no me refiero sólo a la información, sino a la gestión de lo cotidiano: el teléfono inteligente te explica el itinerario que debes de seguir para llegar a una dirección desconocida –y sin preguntarle, te avisa por mensaje del tráfico que habrá a las seis de la tarde para cruzar la ciudad–, te hace la fastidiosa lista de la compra e incluso controla la temperatura (y el gasto) de la calefacción.
¿Y qué ocurre con el mundo de afuera? ¿Qué nos perdemos mientras miramos las pantallas? ¿Con cuántas personas que tenemos al lado dejamos de interactuar –hablarles, quererles…– mientras enviamos watsaps? Siempre he pensado que el éxito de los teléfonos inteligentes radica en la burbuja de intimidad que proporcionan. Ejercen de cortapisas a la soledad, evitándonos aquel sentimiento tan incómodo que nos colonizaba al llegar a un espacio público donde no conocíamos a nadie y la lectura era refugio insuficiente para sentirnos a salvo. Hoy, en cualquier circunstancia engorrosa –lo advierto cuando las personas no quieren relacionarse– uno se sumerge en su “verdadero mundo”, portador de señas de identidad, bagajes y, sobre todo, recuentos, que los investigadores utilizan cada vez más en sus cálculos.
En la Universidad de Stanford, acaban de estudiar la actividad física en más de cien países gracias a los pasos contados por nuestros móviles. Los españoles damos 5.936 pasos al día, de media, y la cifra nos coloca en el quinto lugar del ranking. No prima la narración de los pasos, sino el número. Mientras tanto, lo físico, lo palpable, va camino de convertirse en una reliquia de aquella vida antigua en que nos colgábamos cámaras pesadas, mandábamos cartas, íbamos al videoclub o al banco. La comunicación humana, con sus aristas pero también sus epifanías, va siendo acotada por la inteligencia artificial que domina la forma de relacionarnos. Siempre que tengo que pagarle un café a una máquina, me arrugo de fastidio. Allí donde dejabas unos buenos días, y absorbías fugazmente la presencia del otro, hallas un silencio digital, que te hace sentir más cerca del mundo virtual que del que estás pisando.
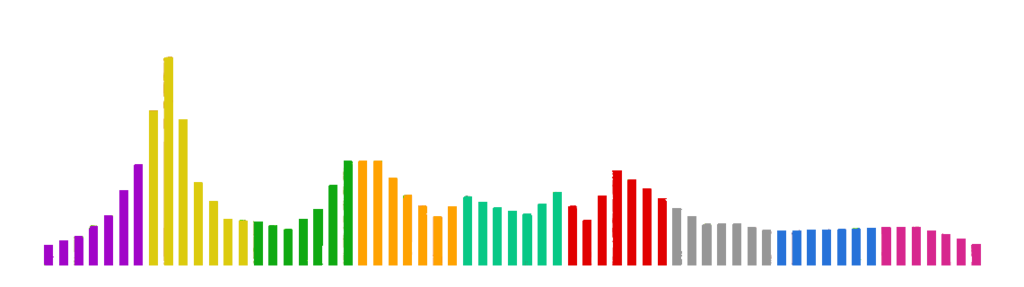
Comentarios