Los brunch se pusieron de moda cuando éramos jóvenes y viajábamos como ya no se viaja, con un walkman que pesaba medio kilo y el despertador en la maleta de lona. Se fumaba en los aviones, las divisas se cambiaban en el aeropuerto y no existían los móviles. Entonces, nuestra única preocupación se reducía a quedarnos sin el desayuno del hotel, que iba incluido en la tarifa. Hasta que un día, en aquel Nueva York donde estaba de moda ir a bailar a Limelight, una iglesia convertida en un estrambótico club nocturno, nos dieron los buenos mediodías con la dicha de que el bufet del desayuno se prolongaba hasta la hora de la siesta. Le llamaban brunch. Qué bien resultaba la fusión de dos nombres, quedaba moderno, pero no al estilo de rabicorto, duermevela o cortacésped, sino de las pormanteux: sílabas de dos palabras que se combinan con un nuevo significado, como spanglish, metrosexual, tanorexia o Brangelina.
Pero lo verdaderamente reseñable es cómo el brunch ha logrado asentarse tanto entre las costumbres de los hoteles burgueses como en los novísimos cafés del West Village neoyorquino y, los domingos, en muchos bistrots españoles. Su pujanza denota dos características de cómo somos. La primera: nuestra sociedad se resiste a madurar y se empeña en poner de moda costumbres juveniles como la neococtelería, Instagram, las sudaderas, o cenar a las mil. La segunda: las comidas ya no estructuran nuestra vida en unos tiempos en los que se come rápido -si no es por trabajo, irónicamente-, incluso sobre el ordenador, y apenas se cena para no engordar. Y eso que hay que comer cinco veces al día. Al menos de lunes a viernes. El fin de semana, la ilusión del control nos pertenece.
Shawn Micallef, autor del reciente The trouble with brunch, le razonaba al periodista David Shaftel en The New York Times que el brunch es “un signo visible de los cambios que se producen fuera de nuestro control”. Levantarse tarde, sin azote ni rabia por perderse la mañana limpia, pero, sobre todo, sin hijos. Lavarse con una ducha rápida las cuatro responsabilidades y listos para consagrar el día a la laxitud. Porque el ideal estético del almuerzo dominical fuera de casa no lo representan ya los comedores familiares con paellas y barbacoas, sino esos lugares mestizos de comida de norte y sur, con un toque de poesía francesa e impresionantes jóvenes negras o chicos nórdicos, educados y amistosos, que te sirven unos huevos benedictine y te desean un nice day. Los brunch pugnan por eternizar la juventud de quienes pronto serán una pandilla de cincuentones destinados a desayunar como reyes, comer como príncipes y cenar como pobres.
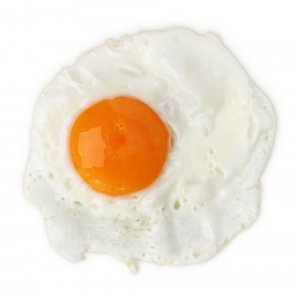
Comentarios