Ahí están las listas morbosas, como esa que tanto revuelo ha causado de periodistas y líderes de opinión antiindependentistas que viven en Catalunya; y las escandalosas -los millones que cobran Pablo Isla de Inditex o César Alierta de Telefónica- de efecto reactivo en la sociedad, a fin de determinar que el mundo parece hundirse sólo de un lado cuando una mínima élite acumula tales dividendos. Las listas no recogen la letra pequeña, y eso las hace sexis y resolutivas, aunque la obsesión por querer clasificar incluso lo inclasificable alerta acerca de nuestra pulsión dominadora. Las más seguidas tienen que ver con el dinero, la fama o la belleza; y las culturales con lo leído, oído y vendido. También nos entretienen las listas pedagógicas o lúdicas: de los 10 mandamientos de la enseñanza de Bertrand Russell a las grandes definiciones del amor, pasando por cómo preocuparse menos por el dinero, 100 cosas curiosas que no sabías o los mejores discursos para agradecer un Oscar.
El periodista científico John Tierney y el psicólogo Roy F. Baumeister han coescrito un libro sobre la fuerza de voluntad: Willpower, que ha cosechado elogios de la prensa norteamericana por desmontar la entronización de las listas. Sobre la base de la mitología cultural contemporánea, los autores llevan a cabo numerosos experimentos relacionados con el autocontrol y la motivación. Y le dedican un capítulo entero a las listas: “Una breve historia de la lista de tareas. De Dios al comediante Drew Carey”, lo titulan, demostrando que si bien esas enumeraciones de tareas pendientes nos ayudan a crear un marco para no perdernos, procurando una sensación de bienestar al permitirnos avanzar marcando cruces o tachando con firmeza los objetivos cumplidos, también producen angustia o frustración cuando se pretende abarcar demasiado, de forma que algunos objetivos entran en conflicto. Veamos si no qué sensación producen las bucket list, tan de moda: cosas que hay que hacer antes de morirse. Menudo agobio.
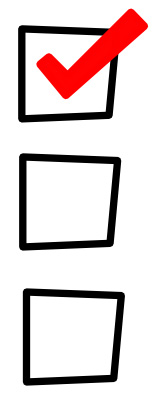
En nombre de Freud, de Joana Bonet
José Miguel Pueyo, psicoanalista
A un entrañable amigo le oí decir hace unos días que la verdad embellece a quien la profiere. No puedo estar más de acuerdo con esa opinión; y creo también que Joana Bonet no necesita de la verdad para conseguirlo. Prueba de ello es su pequeño artículo, mas sólo en tamaño, «En nombre de Freud» (La Vanguardia, lunes, 31 de marzo de 2014), donde, como nos tiene acostumbrados, la verdad no se echa a faltar.
Un sueño, y una conmemoración
De los sueños que Freud advirtió como «guardianes del dormir» es, sin duda, al que se refiere Joana Bonet, cuando relata que «Uno de mis reportajes soñados –que ojalá me encarguen algún día– consiste en viajar por el mundo de diván en diván, empezar en Buenos Aires y terminar en París. Tenderme en ellos, y desde esa comodísima posición, averiguar qué asuntos se despliegan allí: un poco de insomnio y otro de desamor, de inseguridad u obsesión; y así poder acercarme al vaho que empaña los cristales del gabinete cuando aparece el fantasma del padre o se mata a la madre, freudianamente hablando.»
Todo indica que Bonet escribe sobre el psicoanálisis, entre otras razones, porque «Este año se conmemoran los 75 años de la desaparición de Freud, de quien, a su muerte, el poeta W.H. Auden dijo: ‘No es una persona sino todo un clima de opinión’. En su casa-museo de Viena lo celebran con una muestra sobre los viajes del médico, por los Alpes austriacos, Baviera, sus excursiones a Italia y Grecia para estudiara los clásicos, o sus conferencias en EE.UU.» Cierto, y no lo es menos que Freud, en una de esas excursiones, escribió de un tirón y sin apuntes el inigualable trabajo que es El malestar en la cultura, 1930.
Una psicoanalista poco psicoanalista
Joana Bonet entiende que «El psicoanálisis es tremendamente cinematográfico: su penumbra, su chaise longue con un trapito para reposar la cabeza, sus silencios…». Así es, sin duda. Otra cuestión es su confidencia «‘No se crea que soy como la peluquera, a la que se le cuentan los avatares de la semana’, me dijo en una ocasión una psicoanalista que exigía un esfuerzo por parte de sus pacientes para ‘elaborar’ y ‘transferir’ los ruidos interiores». Se trata de una opinión de una psicoanalista, sin duda exigente, pero no por eso constituye una razón, al menos siempre, psicoanalítica. La razón psicoanalítica, lo que la clínica del mismo nombre aconseja decir al analizante es «diga no importa qué», por ser lo que corresponde al inconsciente que nos habita, y que constituye, por otra parte, la única demanda del analista a quien pide que le ayudemos contra su malestar. Que la psicoanalista a la que alude Joana Bonet no era freudiana, lo explica la misma periodista cuando recuerda las siguientes palabras de Freud: «Un viajero alrededor de la psique humana: En general, carece de importancia el tema con el cual se comienza el análisis, puede ser la biografía, la historia clínica o los recuerdos infantiles del paciente. Ahora bien, de cualquier manera es necesario dejarle hablar y elegir libremente el punto de partida. Actúe como un viajero sentado junto a la ventanilla de un tren que le cuenta al que va en el asiento interior como va cambiando el panorama ante sus ojos.»
Postmodernidad, terapia y psicoanálisis
Joana Bonet está en lo cierto cuando explica que «La inestabilidad psíquica es un signo de los tiempos. El consumo de ansiolíticos se ha duplicado en España en la última década, y la depresión será, según la OMS, la segunda causa de muerte en el siglo XXI. Fobias y adicciones son consecuencia de una cultura del exceso que causa infelicidad y legaliza la transgresión. A pesar de haberlo desahuciado, y de contar con vigorosos detractores, las consultas de los psicoanalistas no sufren la crisis…»
No obstante, sobre su consideración de que «El malestar contemporáneo busca una tabla. Conocerse, explicarse, aceptarse», cabe matizar que la persona que está en psicoanálisis lejos de ser una persona que se acepte, es una persona precavida respecto a lo imaginario de sus ideas y a las impulsiones que lo pueden llevar a la ruina personal y a cometer graves atentados contra el prójimo. Sin duda el psicoanálisis hubiese impedido la aparición de los émulos de Gil y Gil, de Mario Conde, de Albert Fish, de Fèlix Millet, de Bernard Madoff, de Lance Armstrong, de Magdalena Álvarez, etc., etc., y éstos no hubiesen cometido sus deleznable fechorías.
Es igualmente cierto que «La cultura del yo se enfrenta, en la época más narcisista de la historia, al dilema de los procesos inconscientes de los que el yo ni siquiera tiene noticia… ¿Somos desconocidos para nosotros mismos?» El narcisismo, correlativo a la prohibición normativo-socializante que convoca a la función del padre desde los orígenes de la cultura, supone un problema en nuestra época. Tanto es así que todo invita a subrayar que los problemas no se resuelve con terapia y entrenando sólo el cuerpo. Y es que poner en forma el cuerpo no afecta para bien, por pequeño que sea el problema, a la mente; mientras que la terapia, que bien podría ser poner en forma el cuerpo, hasta la meditación, pasando por las mil y una modas psicológicas, nada tienen que ver con el psicoanálisis, puesto que al fracaso propio del enmascaramiento de los síntomas en terapia, le corresponde la disolución de la causa del problema en psicoanálisis.
Girona, 31/03/2014